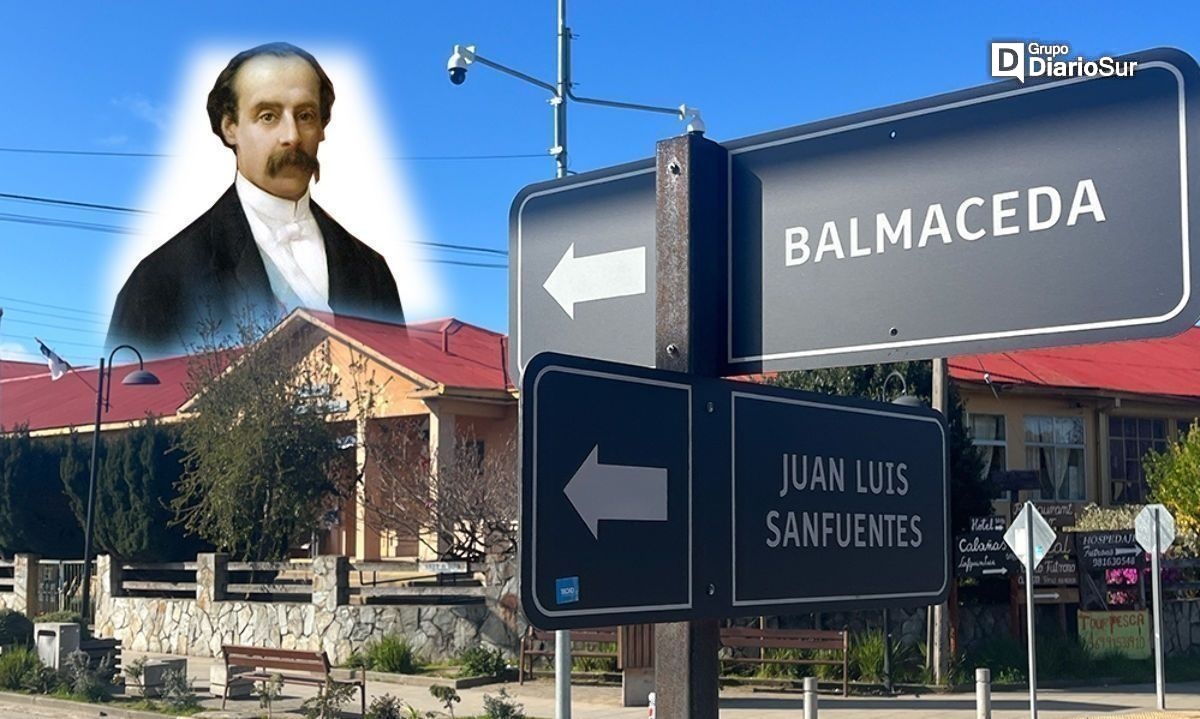
En muchas ciudades los nombres de las calles, so pretexto de hacer un aporte cultural o conmemorar eventos de interés, han ido sufriendo a lo largo de los años cambios consistentes en precisar referencias, agregar títulos, contar historias y honrar personas. El efecto es bastante relativo, y aunque las respectivas autoridades nacionales, regionales o comunales, queden muy satisfechas de haber cumplido con algún deber cívico o meramente político, es frecuente que la población sea escéptica, y siga llamando a esa calles “por su verdadero nombre”.
El comentarista, que se ufana de vivir en un pueblo como Futrono, con una historia oficial corta, se alegra de que en él haya todavía relativamente pocas calles. Las dos principales son paralelas, una con el nombre de B. O’Higgins, personaje tan conocido que no fue necesario anteponerle los títulos de Libertador, General, Director Supremo o Capitán General, ni agregar su apellido materno. Incluso si se hubiera querido honrar a su padre habría bastado, menos mal, con anteponerle su nombre de pila -don Ambrosio- y no su título más importante, Virrey del Perú. La paralela a O’Higgins lleva el nombre de Balmaceda, y todo el mundo cree saber inmediatamente de quien se trata, por lo que no fue necesario llamarla Presidente José Manuel Balmaceda Fernández. Varias calles y pasajes perpendiculares cruzan ambas calles, nacen o desembocan en ellas. Los Carreras, por supuesto, no necesitan presentación. Otra lleva el nombre de Alessandri, y honra al Presidente Arturo Alessandri Palma. Según la dirección de su tránsito, esta calle atraviesa Balmaceda y desemboca en O’Higgins. Todo muy republicano. Y nuestros conocidos Juan Luis Sanfuentes, Germán Riesco y Manuel Montt también fueron presidentes, por supuesto. Bueno, mencionar todos los nombres de personas que Futrono ha considerado merecedoras excede nuestra capacidad, y justificar todos los casos sería ocioso. No sabemos qué personajes contemporáneos tendrán mañana lo que se llama “nombre de calle”.
Pero será bueno precisar el recuerdo de Balmaceda.
Tal vez se haya escrito demasiado sobre él en estos últimos 138 años, muchas veces con arrebato. Esa pasión soterrada que se ha hecho extrema cada cierto tiempo en nuestros más de doscientos años de historia independiente, se avivó abruptamente después de la elección presidencial de 1886, en la que resultó electo. Al respecto, el historiador político Joaquín Fernández Abara (2017) ha subrayado que cuatro guerras civiles -es decir, luchas entre dos bandos de ciudadanos, cada uno con un ejército constituido, por lo tanto, en operaciones armadas bajo mando profesional- tuvieron lugar en los 62 años que median entre 1829 y 1891, lo que significa que, en dicho período y, por lo demás, durante todo el siglo XIX, el período más largo sin guerra civil fueron los años transcurridos entre 1859 y 1891.
Era forzoso, entonces, preguntarse qué temas pueden haber quedado pendientes, y qué los hacía tan importantes como para jugarse una y otra vez el todo por el todo -la vida- para resolverlos.
El mismo Fernández Abara apunta como elemento endémico, pero desencadenante, al intervencionismo electoral dominante en ese siglo. En consecuencia, aquellas fuerzas o líderes derrotados en algunas elecciones no se resignaban -muchas veces con buenas razones- y se retiraban cuestionando su validez y la autoridad de los electos. Rivalidades como aquellas entre criollos y peninsulares, pipiolos y pelucones, liberales y nacionales, regalistas y ultramontanos, conservadores y aliancistas, y otras variantes de estas, protagonizaban elecciones cada vez más participativas, tras lo cual, lejos de producirse una catarsis, se acentuaban antagonismos que muchas veces eran enemistades familiares y personales y por ello más odiosos todavía, con la consiguiente inestabilidad política, y el debilitamiento del poder presidencial. Sin embargo, sostiene Fernández Abara que subyace a todo esto un proceso que denomina de construcción del estado, que se traduce en su burocratización, a través del aumento de sus funcionarios así como en extensión territorial.
Por su parte, la historiadora de las ideas Susana Gazmuri Stein (2018) ha sistematizado estos antagonismos decimonónicos como manifestaciones de una dinámica entre republicanos, liberales y conservadores, en torno a tres dilemas relativos a principios o convicciones, que debían resolverse “para que la república pudiese perdurar en el tiempo: orden o libertad, unidad o pluralidad, ciencia o religión.” Idealmente, claro. En el mundo real, constatamos que la tensión entre cada uno de esos tres pares de nociones es variable; en su torno se agrupan y dispersan en formas inesperadas sensibilidades, afinidades y convicciones. Muy humano y, por lo tanto, muy complicado.
Debe subrayarse la preponderancia que adquirió la minería durante la época bajo análisis. El historiador estadounidense William F. Sater (2018) asevera que ello impuso tempranamente al país un destino exportador en un mercado dominado por las fluctuaciones de la demanda de las naciones desarrolladas o en proceso de desarrollo.
Desde una cuarta óptica, que, al igual que las tres anteriores está representada en la excelente colección en cuatro tomos Historia política de Chile, 1810-2010 editada por Iván Jaksić (FCE), los historiadores económicos Claudio Robles Ortiz y Cristóbal Kay (2018), proponen que el siglo XIX se caracterizó principalmente por un proceso de transición en el Chile Central desde un sistema en que la propiedad y funcionamiento tradicional de la hacienda era el dominante hacia uno en que una forma específica de un llamado capitalismo agrario se iba imponiendo. Esto habría comenzado a raíz de la demanda internacional por el trigo chileno, y la consiguiente alza de su precio, el cual se habría mantenido hasta cierto punto como consecuencia de la expansión del mercado nacional. En la práctica, la hacienda se fue convirtiendo en una gran empresa, que requería inversiones a fin de aumentar las tierras cultivables para producir trigo para el consumo humano y forraje para el ganado, lo que se fue haciendo en primer lugar con inquilinos y medieros, originándose chacras que pueden considerarse “empresas campesinas internas”. Pero éstas, a su vez, fueron siendo, de acuerdo con Robles y Kay, poco a poco desalojadas por inversiones en grandes canales de regadío y la introducción de maquinaria agrícola con la consiguiente creación de una “cultura mecánica”.
Al mismo tiempo, como señala Luis Ortega (2018) en la misma colección, se observa durante ese siglo un rápido desenvolvimiento de la producción fabril que no debe confundirse con un fenómeno social mucho más complejo en sus requisitos y alcances como es la industrialización. Esta no comenzaría hasta el siglo XX, sin que haya unanimidad respecto de la instancia precisa. Se puede anotar el trabajo de intelectuales, los programas de partidos y movimientos desarrollistas, y el aporte de organismos internacionales. Pero es indispensable mencionar la obra del economista Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile, un caso de desarrollo frustrado (1959), cuyo título es muy elocuente. Muy provocativo, por otra parte, es el hecho de que en su prólogo a las dos primeras ediciones, Pinto se haya referido a la obra del historiador nacionalista Francisco Antonio Encina, Nuestra inferioridad económica (1912), con quien coincide en lo que llama “la gran contradicción del desenvolvimiento chileno, esto es, la que se viene planteando desde antiguo entre el ritmo deficiente de su economía y el desarrollo del sistema y la sociedad democráticas (…) vislumbrada por don F. A. Encina a comienzos de siglo, pero que con el tiempo se ha venido agravando y quizás se aproxime a un punto de ruptura”. Pero esa es otra historia. Volvamos ahora a nuestro acontecido siglo XIX.
.jpg)
El destino del joven Balmaceda pudo haber sido muy distinto. A los doce años de edad había creído tener una vocación sacerdotal, lo que le llevó retirarse del Colegio de los Padres Franceses para ingresar al Seminario Pontificio, aunque finalizó sus estudios en el Instituto Nacional. En el escenario diplomático creado por la anexión española de las islas Chinchas en abril de 1864, su padre, quien le había apartado de su ilusión religiosa, logró que el futuro presidente Manuel Montt le llevara como secretario de la delegación al Congreso de Lima, en que se prepararía la defensa continental frente a un posible resurgimiento del imperialismo español. La misión no fue particularmente exitosa, y pronto debieron regresar a Santiago. Huelga recordar que no hubo manera de evitar la declaración de guerra por parte de Chile en septiembre de 1865, y el desastroso bombardeo de Valparaíso por una escuadra española el 31 de marzo del año siguiente. En el mes de octubre de 1865, Balmaceda había contraído matrimonio con Emilia Toro Herrera. Tenía 25 años de edad y su esposa 20. Entendemos que no había perdido su fe católica, pero se preparaba un compromiso con el futuro de Chile, tal vez más importante que su Iglesia.
En efecto, aunque se dedicó durante un tiempo a la administración de las haciendas de su padre, ya había quedado seducido por los asuntos públicos, lo que seguramente consolidó en una relación muy cercana con aquél, que sería electo varias veces senador y diputado, por períodos entre 1852 y 1876, en representación de los nacionales, que encarnaban los ideales portalianos. José Manuel, sin embargo, pronto simpatizaría más bien con las ideas liberales, y después de regresar sin éxito a la agricultura tras sendos litigios entre los hermanos en relación con la fortuna quedada a la muerte de su padre, inició su carrera política acercándose a otros jóvenes que, habiendo abandonado el partido nacional creado por Manuel Montt, ingresarán en 1849 al Club de la Reforma.
Llegado aquí, el comentarista debe hacer justicia a la historiadora Soledad Reyes del Villar, cuyo Balmaceda, Su gloria y su falta (2023) no sólo es un ejemplo de investigación y equilibrio, sino que, por lo mismo, un verdadero vademécum sobre el tema. Su bibliografía contempla 116 títulos y se refiere a 22 medios de prensa. No obstante, ella misma concluye que: “No se ha logrado una visión de conjunto. Tal vez seguirá siendo un debate inconcluso”.
En las parlamentarias de marzo del año 1870, Balmaceda ya había logrado suficiente notoriedad como para ser electo diputado por Carelmapu (Llanquihue) con el apoyo de los liberales “reformistas”. El resultado de dichas elecciones fue un importante crecimiento de la oposición, que obtuvo 40 diputados de un total de 99, a pesar de que se confirmaba, con 59 diputados, el predominio de la llamada fusión liberal-conservadora, el conglomerado partidista con cuyo apoyo había sido posible el último decenio de la presidencia del nacional Joaquín Pérez. Ello puede atribuirse a una disminución del intervencionismo oficial, el cual había influido notoriamente en el resultado de las elecciones anteriores de marzo de 1867, generando fuertes protestas de la oposición, que se alineó tras la reforma de la Constitución de 1833 en el sentido de disminuir el poder presidencial. Sin embargo, Federico Errázuriz Zañartu, quien como joven diputado liberal, y colaborando con José Victorino Lastarria, había fundado el primer Club de la Reforma, y anunciado la creación de un partido progresista que tomaba sobre sí “la defensa de los derechos del pueblo, proclamando como término de sus aspiraciones la realización (por fin) de la República en Chile”, había ido regresando por temperamento y convicción religiosa a posiciones autoritarias, y con el apoyo de la fusión liberal-conservadora y de parlamentarios del partido nacional, había organizado las votaciones como para asegurarse la presidencia entre 1871 y 1876, lo que logrará a pesar de la desafección de muchos que no pudieron pasar por alto, según Justo Arteaga, “su volubilidad, personalismo, y falta de doctrina”, entre otros bemoles. No obstante, seguía siendo un partidario algo tibio de reformar la Constitución.
Balmaceda, por su parte, ha ingresado formalmente al nuevo Club de la Reforma, refundado en 1868 y está alineado ya en la facción anti-fusionista del partido liberal, es decir, aquella que rechaza la posibilidad de gobernar con los conservadores. Tremendamente activo en la causa liberal referida a la libertad de conciencia y, en su propia expresión, “democrática”, sus intervenciones en el Club hicieron sensación, y pronto fue elegido su presidente. El adolescente seminarista se ha difuminado, rodeado de jóvenes nacionales y radicales.
En todo caso, el apoyo del presidente electo, que fue considerado una prueba de desinterés, fue suficiente para aprobar al menos la imposibilidad de reelección del presidente; además, durante su tramitación el plazo de la presidencia se aumentó primero a seis años, para bajarse luego a cuatro y terminar definitivamente volviendo a un quinquenio. El resto de las reformas quedó pendiente para la elección de un nuevo congreso en 1873. Independiente de ello, no debemos subestimar la importancia del sistema de quinquenios sin reelección, y sobre todo mirándolo desde nuestra época de cuatrienios sin reelección inmediata. Se inauguraba, por simple mecánica, una época de parlamentarismo de facto, con inestabilidad de las combinaciones de partidos, o de las mayorías controladoras de las cámaras legislativas. Debilitamiento del poder presidencial. Obligación de producir resultados rápidamente, hacer cambios en el gabinete y, demasiadas veces, en su composición partidaria.
En realidad, eso era exactamente lo que querían casi todos los políticos en ese momento, posiblemente incluso el mismo presidente Errázuriz, ya seguro de su control sobre los parlamentarios de la fusión liberal-conservadora y su base electoral agraria. En diciembre de 1874 pondrá su firma en una ley de elecciones que normaba un registro de electores, el sistema de boletas de calificación para votantes, de elecciones directas e indirectas, regulaba el orden y libertad de las elecciones, su nulidad y repetición y tipificaba faltas y delitos y sus sanciones. En el proceso, ello extendió significativamente el derecho a sufragio, lo que resultó según Samuel Valenzuela (1985) en un aumento de 117% de los registrados desde 49.047 en las elecciones parlamentarias de 1873 a 106.194 en las de 1876, y de un 209% de los sufragios desde 25.981 a 80.346 en el mismo intervalo. Alfredo Joignant (2001) ha realizado un análisis muy fino de la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, consignando la distancia entre las aspiraciones de los legisladores y lo permitido por las diferencias sociales y culturales entre los protagonistas de las mesas de votación.
Balmaceda publica en 1875 un pequeño libro con un título muy sugerente, La solución política en la libertad electoral. Ni más ni menos. Podemos ponerlo en forma enunciativa: La solución política está en la libertad electoral, una afirmación que tiene poca atingencia en nuestro tiempo. El comentarista recuerda cómo la opinión pública celebraba la dictación en mayo de 1958 de la Ley N° 12.889, que consagraba la cédula única o papeleta de vocación impresa por la Dirección del Registro Electoral (hoy Servel), por cuanto se utilizaría por primera vez en las elecciones presidenciales de ese año. Efectivamente, estas estuvieron libres de los reclamos significativos de cohecho o fraude electoral que eran habituales cuando los partidos imprimían sus propias papeletas de votación, las que incluso llegaron a ser entregadas dentro de sobres por los votantes. El libro de Balmaceda tiene un carácter partidista innegable, lo que justifica en un contexto de contradicción filosófica e histórica entre el conservatismo y el liberalismo al cual categóricamente adscribe. Según el autor, tradición y privilegio versus libertad e igualdad. Aunque reconoce que algunas reformas educacionales y electorales importantísimas sólo pudieron aprobarse con el impulso conservador, personificado en el senador Manuel José Yrarrázaval, por quien sentía gran respeto, advierte: Aunque reconozcamos lealmente los hechos, nos vemos obligados a combatir a los señores conservadores: sus tendencias y los privilegios que amparan los hacen nuestros adversarios inevitables.
En referencia a escenarios electorales presidenciales, Balmaceda manifiesta su incredulidad respecto de algunas alianzas hipotéticas, como la de conservadores con nacionales, ya que no puede haberla por razones de sangre, ya que estos partidos no representan ramas dinásticas, ni tienen principados, ni títulos hereditarios, ni son familias que puedan unir sus derechos para repartirse el poder como una lonja que debe serles común, en alusión probablemente a Silvestre Ochagavía Errázuriz, quien había renunciado al partido conservador durante el gobierno de Manuel Montt, para incorporarse incondicionalmente al partido nacional. Menos podía darse por razones de ideas y principios, si se recuerda la llamada cuestión del sacristán: las ideas y las prácticas legales regalistas que sostuvo la administración del señor Montt, se oponían abiertamente a las ideas y propósitos de don Rafael Valentín Valdivieso Errázuriz. La contienda fue de tal animación, que puso al estado a tres pasos de la revolución, y al arzobispo a dos del destierro. Menos probable es una alianza por razones de interés, ya que el interés es un móvil indecoroso, pequeño, despreciable, que rechazamos enérgicamente por la dignidad de nacionales y conservadores. Para eso sería menester que nacionales y conservadores abjurasen de su pasado, o que abdiquen su presente; y los nacionales y los conservadores no abjuran ni abdican. Resume las diferencias entre conservadores y liberales en término de su grado de integración u homogeneidad. Los primeros tienen un jefe perfectamente diseñado para potenciar su importancia y su fuerza; los segundos, están formados de liberales (doctrinarios), nacionales, reformistas, radicales y (simplemente) gobiernistas. En consecuencia, aunque pueden estar de acuerdo en principios y programas, les resulta demasiado difícil coincidir en candidatos. ¿Puede ser, precisamente, la libertad civil (entendida como libertad electoral), una idea general, práctica, tan importante que reúna en un gran centro a todos los partidos que no son conservadores? – se pregunta. Su respuesta es categóricamente afirmativa: se trata de que la voluntad general se manifieste libremente en amplias asambleas y convenciones electorales en la designación de candidatos, pero ello exige que los liberales reunidos formen un solo gran partido.
Sus escrúpulos liberales se transparentan de una manera tan clara en este libro, que, mirados desde la omnisciencia, nos parecen trágicos:
Nunca es más necesaria la vigilancia que en los momentos en que un ciudadano de alta posición, con un prestigio considerable, viendo doblegados a los unos, desarmados a los otros, a todos en las laxitudes del abandono, cree que puede intentarlo todo, seguro del éxito o de la impunidad. Su explicación, que un filósofo político consideraría hobbesiano, radica en lo que considera un fenómeno de raíz biológica: El hombre tiene una inclinación natural a dominar a sus semejantes, a valerse de ellos, instinto que se traduce, mediante el estudio y la ciencia en un arte para llenar los fines legítimos de la autoridad, en su tarea de regular en beneficio de la comunidad el poder de los asociados. Este arte exige un equilibrio constante en la organización de los poderes públicos. El desequilibrio, cuando la balanza se inclina del lado del pueblo, trae la demagogia; como trae el absolutismo, si se inclina del lado de la autoridad. Remata sosteniendo que en Chile está del lado del Ejecutivo.
Balmaceda a esas alturas era ya un parlamentarista… de facto. ¿Soñaría también con llegar a ser Presidente en ese escenario?
(Debido a su extensión, se optó por dividir este trabajo en dos partes, continuándose la publicación de la segunda parte durante las próximas semanas)
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
196657